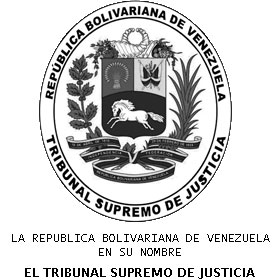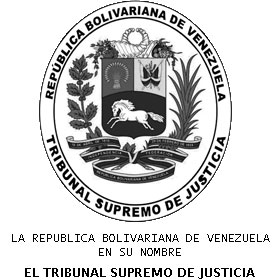REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
-EN SEDE CONSTITUCIONAL-
Valencia, veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete
2067 y 158º
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
CON FUERZA DE DEFINITIVA
Presunta agraviada:
Ciudadana YELITZA PARADA, VENEZOLANA, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD No. 8.673.858
Presunta agraviante:
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Motivo:
AMPARO CONSTITUCIONAL
Expediente
GP02-0-2017-000038
Visto el escrito de solicitud de amparo constitucional, presentado en fecha 25 de julio de 2017, por la abogada YELITZA PARADA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 8.673.858, inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 86.423, actuando en su propio nombre y en su condición de ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual interpone acción de Amparo Constitucional, contra las Resoluciones Nos. 170607-118 y 170607-119, de fecha 7 de junio de 2017, emanadas del Consejo Nacional Electoral, a través de las cuales se aprobaron las bases comiciales para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y se convocó a dicha elección; estando dentro de la oportunidad legal para emitir pronunciamiento este Juzgado con respecto a la admisión de la acción interpuesta, procede en los términos que se expresan a continuación:
En el caso de marras, la parte accionante interpone la presente acción de amparo constitucional alegando que le fue violado el derecho a la participación política, por lo que aduce: “… (omissis) … Las Resoluciones Nº 170607-118 y Nº 170607-119 del Agraviante, a través de las cuales aprueba las Bases Comiciales para la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el Presidente de la República en el Decreto Nº. 2.878 y luego convoca a dicho proceso, son una violación flagrante a mi derecho a la participación política consagrado en los artículos 5 (soberanía popular), 62 (participación en asuntos públicos), 63 (sufragio universal), 67 (libre asociación con fines políticos), 70 (medios de participación y protagonismo en ejercicio de la soberanía) y 347 (convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente) del Constitución….”.
Asimismo, denuncia la presunta agraviada la violación del derecho a la libre asociación de los ciudadanos, consagrado en el artículo 67 de la Carta Magna, al no ser reconocidos los gremios profesionales como un sector válido para escoger constituyentes en la Asamblea Constituyente convocada.
Adicionalmente a los derechos constitucionales presuntamente violentados, la parte accionante refiere que existen otros derechos que se encuentran en franco riesgo de ser violados al no ser declarada con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta. En tal sentido, señala que se encuentra en riesgo inminente de violación y amenaza su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, así como la de todos los venezolanos, consagrados en los artículos 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la garantía general de no discriminación, la progresividad y garantía de los derechos humanos consagrados en los artículos 21 y 19 eiusdem, que ampara tanto a los trabajadores del sector privado como a los funcionarios públicos.
Señala la presunta agraviante, que de concretarse la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, consagrada en las Resoluciones Nº 170607-118 y Nº 170607-119 del Agraviante, se podrían materializar despidos arbitrarios e injustificados de trabajadores de empresas públicas u funcionarios públicos que ejerzan su derecho constitucional a disentir y que al estar en riego y amenaza inminente su derecho al trabajo, se encuentra igualmente en riesgo su derecho a la libertad sindical, a la negociación y convención colectiva y el derecho a la huelga, así como los mencionados derechos de todos los venezolanos.
En atención a las violaciones denunciadas por la parte presuntamente agraviada, surge menester verificar en forma previa a cualquier pronunciamiento, lo atinente a la competencia de este Tribunal para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta. En tal sentido, cabe citar lo establecido en el artículo 7, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales:
“Artículo 7: Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.
En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.
Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.
Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley.”
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia proferida en fecha 11 de noviembre de 2004, con ponencia del Magistrado IVAN RINCON URDANETA, caso amparo constitucional interpuesto por RAFAEL ISIDRO DURÁN, estableció lo siguiente:
“…Después del estudio de las actas del caso bajo análisis, esta Sala observa que está en presencia de un conflicto negativo de competencia entre dos Juzgados de Primera Instancia los cuales no poseen un superior común, en consecuencia, y como quedó establecido en el Capítulo II atinente a la competencia, esta Sala debe conocer y resolver el conflicto planteado en el caso de autos. A tal efecto debe reiterar la Sala su criterio establecido en innumerables fallos según el cual la norma que determina cuál es el tribunal competente para conocer de las acciones de amparo constitucional, es el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece:
Artículo 7: “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.
En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.
Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.
Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley.”
Del análisis del mencionado artículo se impone colocar en relación de afinidad o proximidad dos elementos: la materia de competencia del tribunal, especial u ordinaria, y, la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violada o amenazada de violación; dicho de otra manera, no es más que atribuirle la competencia de las acciones de amparo a los Tribunales que se encuentren más familiarizados por su competencia con los derechos o garantías constitucionales que sean denunciados.
Según decisión n° 26 dictada por esta Sala el 25 de enero de 2001, se dejó sentado que:
“(…) La materia de competencia alude al complejo de relaciones, situaciones y estados jurídicos disciplinados por un ordenamiento particular, cuyo conocimiento atribuye la Ley, en caso de controversia, a determinado Tribunal o a determinada categoría de Tribunales. A este propósito, la Ley Orgánica del Poder Judicial distingue entre las materias civil, mercantil, penal, laboral, de menores, militar, política, administrativa y fiscal, identificando las tres primeras como la materia ordinaria y las demás como la materia especial.
Por su parte, la naturaleza del derecho o garantía constitucional alude únicamente a su ubicación en el contexto del ordenamiento particular que constituye su fuente básica de regulación.
A la vez, la Constitución de la República, en el título relativo a los derechos humanos y garantías, distingue entre derechos civiles, políticos, sociales y de la familias, culturales y educativos, económicos, de los pueblos indígenas y ambientales.
Así la denominación de las materias no guarda correspondencia con la de los derechos.
Además, existen derechos –tales como la libertad y la igualdad- que la Constitución no clasifica, y otros respecto de los cuales puede existir una pluralidad de materias afines.
Estas razones, y otras vinculadas con las múltiples asociaciones y relaciones de dependencia que pueden establecerse entre derechos y garantías constitucionales, hacen que el criterio rector no sea la pertenencia del derecho a determinada materia, sino la afinidad de esta con aquél (…).”
De esta forma queda establecido claramente que la intención de la Ley fue la de atribuirle competencia en materia de amparo a aquel Juez que tuviera mejor conocimiento del derecho o garantía constitucional que se iba a debatir durante el proceso de amparo constitucional (afinidad)…”
En igual sentido, se pronunció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia dictada en fecha 15 de noviembre de 2011, con ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHAN, caso amparo constitucional interpuesto por JOSE RAYMUNDO MALAVE contra LINEA DE TAXIS LOS CASTORES, en la que se puntualizó:
“…Del análisis del mencionado artículo se impone colocar en relación de afinidad o proximidad dos elementos: la materia de competencia del tribunal, especial u ordinaria, y la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violada o amenazada de violación; en otras palabras, se trata de atribuirle la competencia de las acciones de amparo a los Tribunales que se encuentren más familiarizados por su competencia con los derechos o garantías constitucionales que sean denunciados (vid. sentencia 2583/2004, caso: Rafael Isidro Troconis Durán).
En el presente caso, el accionante alegó la violación del derecho a la defensa, al debido proceso y del derecho al trabajo. En tal sentido, resulta oportuno citar el fallo de esta Sala Constitucional Nº 02/1535 del 8 de julio de 2002, Caso: Carlos .lSoucy Lander, en el cual se establecieron los elementos que determinan la existencia de una relación laboral. Al efecto, se asentó:
Determinado lo anterior, y a los fines de dilucidar el conflicto negativo de competencias planteado, observa esta Sala, que ciertamente tal como lo expuso el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo, se evidencia de los alegatos expuestos por el accionante en amparo, que entre éste (quejoso) e Inversiones Tunebo C.A., existía una relación arrendaticia, lo cual evidentemente demuestra la ausencia de una relación laboral con dicha compañía, calificada como agraviante, situación que en definitiva es la que determina la competencia de los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo, pues, de negarse tal supuesto, se incurriría en el absurdo de considerar que, todas las controversias que se generen con ocasión a las manifestaciones creadoras del hombre, deban plantearse necesariamente ante los Juzgados laborales, en virtud de que en esencia todos tienen derecho al trabajo. Así pues, visto que en materia de amparo constitucional lo que determina la afinidad entre la naturaleza del derecho al trabajo invocado y la competencia de los Juzgados Laborales, es la existencia de la relación laboral -con sus tres elementos: subordinación, prestación personal y salario- entre el ente agraviante y el accionante en amparo, concluye esta Sala que al no existir en el supuesto de autos una relación de dependencia entre el ciudadano Carlos Soucy Lander e Inversiones Tunebo C.A., señalada como agraviante, el criterio de afinidad debe establecerse en función del carácter civil que subyace en la relación jurídica que se desprende de autos, razón por la cual, la competencia para conocer de la presente acción de amparo le corresponde al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se declara”. (subrayado propio).
Así pues, visto que en materia de amparo constitucional lo que determina la afinidad entre la naturaleza del derecho al trabajo invocado y la competencia de los juzgados laborales, es la existencia de la relación laboral -con sus tres elementos: subordinación, prestación personal y salario- entre el ente agraviante y el accionante en amparo, concluye esta Sala que al no existir en el caso de autos una relación de dependencia entre el ciudadano José Raymundo Malavé y la Asociación Civil Línea de Taxis Los Castores -supuesto agraviante-, el criterio de afinidad debe establecerse en función de los demás derechos señalados como lesionados y del carácter civil que subyace en la relación jurídica que se desprende de autos.
Al respecto, esta Sala en un caso similar al sub júdice, en sentencia 2775 del 3 de diciembre de 2004, señaló lo siguiente:
Una vez analizadas las actas que conforman el presente expediente, esta Sala observa que, en el presente caso, el hoy accionante afirmó que le había sido violentado su derecho al trabajo en virtud de que la Asociación Civil Unión de Conductores El Carmen, por medio de su Secretario de Tránsito y Reclamos ciudadano Joan González, le había impedido seguir desempeñando sus labores habituales en la línea de conductores, ya que había perdido su condición de asociado.
Visto los argumentos expuestos por el hoy accionante, esta Sala juzga que la relación que presuntamente lo vinculaba con la Asociación Civil Unión de Conductores El Carmen, era de naturaleza civil, ya que él mismo confiesa que tenía la cualidad de socio, en consecuencia, a criterio de esta Sala debe ser un Tribunal con competencia en lo civil, el que conozca de la presente acción de amparo constitucional, ya que las normas aplicables al presente caso son las que regulan dicha rama del derecho.
Por las razones anteriormente expuestas, y con fundamento en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece la competencia material de los Tribunales de Primera Instancia en materia de amparo, esta Sala Constitucional declara que la competencia para conocer y decidir sobre la tutela constitucional incoada, le corresponde al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide.
Así pues, conforme al criterio transcrito y siendo que en el presente caso la acción de amparo es incoada contra la acción agraviante de la Línea de Taxis Los Castores la Sala juzga que el tribunal competente para conocer del mérito de la presente acción de amparo es el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda, al cual se remitirá el presente expediente. Así se declara….”
En el caso de marras, aún cuando la presunta agraviada ciudadana YELITZA PARADA, alega la violación de derechos y garantías constitucionales relacionados con la participación política y la libre asociación de los ciudadanos, denuncia la presunta amenaza de violación del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, a la libertad sindical, a la negociación y convención colectiva y el derecho a la huelga, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, actuando en garantía de los principios, derechos y deberes reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y conforme al Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, en aplicación al criterio de afinidad en la materia, considera que es competente para conocer y decidir la presente acción de amparo. Y ASI SE DECLARA.
Establecida la competencia del Tribunal, se procede a continuación a verificar lo concerniente al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta, en los términos siguientes:
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Del escrito de solicitud de amparo constitucional, se desprende que la accionante pretende por vía de amparo constitucional obtener la nulidad dos actos de naturaleza electorales emanados del Consejo Nacional Electoral, constituidos por las Resoluciones Nos. 170607-118 y 170607-119, de fecha 7 de junio de 2017.
De la revisión del contenido del escrito contentivo de la solicitud de amparo interpuesta en fecha 25 de julio de 2017, considera menester este Juzgado, verificar la admisibilidad de la acción interpuesta.
DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN INTERPUESTA
A los fines de verificar la admisibilidad de la acción interpuesta este Tribunal, actuando en sede constitucional, observa:
Emerge del escrito de solicitud de amparo constitucional presentado, que la presunta agraviante en sustento de la acción interpuesta, denuncia que con motivo de las Resoluciones Nº 170607-118 y Nº 170607-119, dictadas por el Consejo Nacional Electoral, le han sido violados derechos y garantías constitucionales relacionados con la participación política y la libre asociación de los ciudadanos, denunciando igualmente, la existencia del riesgo y amenaza de violación del derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, consagrados en los artículos 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la garantía general de no discriminación, la progresividad y garantía de los derechos humanos consagrados en los artículos 21 y 19 eiusdem, que ampara tanto a los trabajadores del sector privado como a los funcionarios públicos. Finalmente, la presunta agraviada procede a solicitar:
Cito:
“………….. IIII
SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR.
(omissis)
Es importante señalar que este tribunal de instancia actuando en sede constitucional, es competente para conocer y pronunciarse sobre la medida cautelar aquí solicitada; toda vez que existen antecedentes recientes en caso similares, como fueron las múltiples sentencias dictadas en fecha de 20 de octubre de 2016, por tribunales de instancia en los estados Apure, Carabobo, Aragua y Bolívar y a través de las cuales se declararon “Con Lugar” las medidas cautelares que suspendieron la convocatoria a Referéndum Revocatorio en contra del mandato del Presidente de la Republica en el año 2016 incoado por la sociedad civil Venezolana . Dichas decisiones fueron inmediatamente acatadas por el agraviante, procediendo así a suspender el proceso de convocatoria del mencionado Referéndum Revocatorio …………………………….
(omissis)
La medida cautelar aquí solicitada no pretende otra cosa que ante las claras muestras de violación a la constitución por parte de las Resoluciones Nº 170607-118 y 170607-119 al autorizar una Asamblea Nacional Constituyente que no fue convocada por el pueblo como lo ordena el articulo 348 Constitucional, se suspendan los efectos del acto mientras se resuelve el fondo de la presente controversia . Toda vez que, de no acordarse la medida cautelar espacialísima aquí solicitada, quedaría ilusoria la ejecución del eventual fallo que se pueda dictar en la presente causa , por cuanto la consumación del fraude constitucional y constituyente resultaría inminente e irresistible por vía jurídica, ocasionando un daño irreparable a los ciudadanos. Por lo cual el único mecanismo expedito para la tutela de los derechos constitucionales de los ciudadanos de este país bajo las circunstancias actuales, es el otorgamiento de la presente medida cautelar.
En virtud de lo antes expuesto, solicito que este Tribunal declare procedente la medida cautelar espacialísima solicitada y en consecuencia suspenda los efectos de las Resoluciones Nº 170607-118 y Nº 170607-119 del Agraviante por estar en franca violación de todos los derechos constitucionales previamente señalados y que podría producir irreparables consecuencias en la vida política y social de los venezolanos y en su derecho a vivir en democracia
IV
PETITORIO
En vista de todo lo anteriormente expuesto, para resguardar mis Derechos Humanos y los de todos los venezolanos, en especifico los consagrados en los artículos 5, 7, 19, 21, 62, 63, 67, 70, 85, 89, 93, 95, 112, 115 y 347 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, le solicito respetuosamente, ciudadano Juez en sede constitucional que aplique los artículos 25, 333 y 350 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y, en consecuencia :
1) Declare CON LUGAR la presente demanda de amparo constitucional
2) Decrete la medida cautelar solicitada, aferrándose al precedente sentado el 20 de octubre de 2016 por los Tribunales Penales de Primera Instancia en Función de Control de valencia, San Fernando de Apure, Aragua y Bolívar, quienes suspendieron por medio de medida cautelar los efectos de un acto administrativo del Consejo Nacional Electoral convocando a un proceso de recolección de firmas para un Referendo Revocatorio, en contra del mandato del Presidente Nicolás Maduro y suspenda asi los efectos de las Resoluciones Nº 170607-118 y 170607-119 del Consejo Nacional Electoral y
3) Anule las Resoluciones Nº 170607-118 y 170607-119 del Consejo Nacional Electoral por representar flagrantes violaciones a mis Derechos Humanos ………………
…………………………..” (fin de la cita)
El artículo 6, orinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece:
.
”Artículo 6. “No se admitirá la acción de amparo:
(…omissis…)
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes (…)”
A tenor de lo contemplado en la norma parcialmente transcrita, se estableció que surge inadmisible la acción de amparo constitucional cuando existan en el ordenamiento jurídico medios o recursos ordinarios, susceptibles de ser ejercidos y eficaces.
En razón de lo antes señalado, cabe resaltar que ante la situación aludida por la parte accionante y conforme a la cual sustenta la acción de amparo, pretende sea declarada la nulidad de las Resoluciones Nos. 170607-118 y 170607-119, de fecha 7 de junio de 2017, actos de naturaleza electoral para cuya suspensión de efectos y declaratoria de nulidad, existen mecanismos legalmente establecidos, siendo susceptible de ser ejercidas las acciones ordinarias de impugnación de los señalados actos por ante el órgano jurisdiccional pertinente.
Observa este Tribunal, que la acción de amparo constitucional fue interpuesta contra las presuntas amenazas de violación del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, a la libertad sindical, a la negociación y convención colectiva y el derecho a la huelga, por la presunta transgresión generada por las Resoluciones Nos. 170607-118 y 170607-119, de fecha 7 de junio de 2017, emanadas del Consejo Nacional Electoral, mediante las cuales se aprueban las bases comiciales para la Convocatoria a la Asamblea Constituyente, conforme lo indica la presunta agraviada en el escrito de solicitud, al esgrimir: “… (omissis) … a través de las cuales aprueba las Bases Comiciales para la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el Presidente de la República en el Decreto Nº. 2.878 y luego convoca a dicho proceso, son una violación flagrante a mi derecho a la participación política consagrado en los artículos 5 (soberanía popular), 62 (participación en asuntos públicos), 63 (sufragio universal), 67 (libre asociación con fines políticos), 70 (medios de participación y protagonismo en ejercicio de la soberanía) y 347 (convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente) del Constitución….”.
En el caso bajo análisis, se observa que la ciudadana YELITZA PARADA, a los fines de satisfacer la pretensión de nulidad de los presuntos actos lesivos, constituidos por las Resoluciones Nos. 170607-118 y 170607-119, de fecha 7 de junio de 2017, emanadas del Consejo Nacional Electoral, disponía de recursos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, como lo es, la demanda contencioso electoral, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Por lo que ante los actos presuntamente lesivos de derechos y garantías constitucionales, la parte actora, dispone de mecanismos ordinarios que mediante los cuales puede acudir por ante los órganos jurisdiccionales, mecanismo éste que ha sido instituido por Ley de forma eficaz e idónea a objeto de la protección de sus derechos y en consecuencia restablecer las situaciones jurídicas subjetivas, relacionadas con los procesos comiciales para la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que pudieran verse lesionadas por la actuación del Consejo Nacional Electoral,
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 9 de noviembre de 2015, en Expediente número 15-0873m profirió sentencia con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, caso: Declinatoria de competencia planteada con motivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano GILBERTO RÚA, titular de la cédula de identidad número V- 24.796.710 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 120.862, en contra de Resolución dictada por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, en la que se puntualizó lo siguiente:
“… (…/…) …. En el presente caso, la acción de amparo va dirigida contra la presunta amenaza de la aludida Resolución que dictó el Consejo Nacional Electoral, que exige el respaldo de las firmas de los electores y las electoras equivalentes al cinco por ciento (5%) de los inscritos en el Registro Civil y Electoral para postulación por iniciativa propia para las elecciones parlamentarias 2015.
En tal sentido, el accionante en amparo denunció que la Resolución delatada transgrede la parte in fine del artículo 186 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prevé que la elección de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional se efectuará según una base poblacional del uno como uno por ciento de la población total del país.
Al respecto el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente:
“No se admitirá la acción de amparo:
(…)
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”.
Esta Sala ha señalado que la demanda de amparo resulta inadmisible a tenor de lo que ordena el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuando se demuestre que el demandante no ejerció el recurso ordinario de impugnación que le brinda el ordenamiento jurídico contra el acto que considera lesivo de sus derechos.
En el caso de autos, se observa que el ciudadano Gilberto Rúa tenía a su disposición, para la satisfacción de su pretensión, el recurso contencioso electoral contra la Resolución que dictó el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con los artículos 27.1, 179 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los artículos 213 y 214 de Ley Orgánica de Procesos Electorales.
De allí, que ante una actuación como la que se denuncia lesiva de los derechos de la parte actora, el ordenamiento jurídico venezolano dispone de mecanismos específicos que permiten su control jurisdiccional breve, sencillo y eficaz con el fin de proteger la esfera jurídica de los justiciables, tal como es el recurso contencioso electoral, establecido en los artículos 27.1 y 179 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este máximo Tribunal, los cuales establecen lo siguiente:
“Artículo 27. Son competencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia:
1.- Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral, tanto los que estén directamente vinculados con los procesos comiciales, como aquellos que estén relacionados con su organización, administración y funcionamiento…”.
“Artículo 179. La demanda contencioso electoral se propondrá ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia por cualquier persona que tenga interés legítimo.”.
Según se desprende de la normas parcialmente transcritas, el contencioso electoral constituye un medio idóneo para el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas, relacionadas con los procesos comiciales que pudieran verse afectadas por la actuación del Consejo Nacional Electoral, que sería precisamente la situación bajo examen, donde se pretende impugnar el contenido de la Resolución relacionada con las manifestaciones de voluntad en apoyo a las personas que aspiren postularse por iniciativa propia en las elecciones para Diputadas y Diputados a la Asamblea Nacional 2015, en la que se exige el respaldo de las firmas de los electores y las electoras equivalentes al cinco por ciento (5%) de los inscritos en el Registro Civil y Electoral.
Al respecto, esta Sala considera necesario analizar la eficacia del recurso contencioso electoral como medio judicial preexistente e idóneo para restablecer la situación alegada como infringida y, sobre el particular, en sentencia n.° 2477 del 26 de octubre de 2004, ratificada en sentencias números 1682 del 6 de diciembre de 2012 y 295 del 15 de abril de 2013, señaló lo siguiente:
“…Por tanto, los accionantes pretenden con el amparo que la Sala ejerza un control de legalidad, sin embargo, cuentan con el recurso contencioso electoral de nulidad contra los actos administrativos cuando consideren lesionados de (sic) sus derechos y garantías constitucionales, toda vez que los accionantes pueden acudir directamente a la jurisdicción contencioso-electoral.
Además, esta Sala repara que, por cuanto la materia electoral, necesariamente, incide en el colectivo, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política reguló dicho recurso de nulidad de una manera breve y sumaria, de forma tal que se diluciden, en el menor tiempo posible, los reclamos que se funden en violaciones de orden electoral.
En efecto, el artículo 235 eiusdem, dispone:
‘El Recurso Contencioso Electoral es un medio breve, sumario y eficaz para impugnar los actos, las actuaciones y las omisiones del Consejo Nacional Electoral y para restablecer las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por éste, en relación a la constitución, funcionamiento y cancelación de organizaciones políticas, al registro electoral, a los procesos electorales y a los referendos.
Los actos de la administración electoral relativos a su funcionamiento institucional serán impugnados en sede judicial, de conformidad con los recursos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o en otras leyes.’
En relación con la eficacia del recurso contencioso electoral de nulidad, la Sala estableció en la sentencia nº 381/2003 del 26.02, caso: Juan Carlos Laya Peñaranda que éste presenta características propias de la acción de amparo como son la sumariedad, la brevedad y la inmediación. El procedimiento por medio del cual se tramita el recurso contencioso electoral, está previsto en la Ley de manera más expedita, razonamiento que conduce a considerar no idóneo el amparo constitucional en materia electoral, por cuanto el ordenamiento contencioso electoral es la vía ordinaria para dilucidar este tipo de pretensiones.
En conclusión, la Sala declara la inadmisibilidad de los amparo[s] de autos, con fundamento en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide…”.
De lo anterior se advierte que el recurso contencioso electoral, de acuerdo con lo que establecen los artículos 213 y 214 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en concordancia con los artículos 27.1, 179 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que regulan lo relativo al recurso contencioso electoral, es el medio judicial eficaz, puesto que presenta características propias de la acción de amparo, como la sumariedad, la brevedad y la inmediación, lo cual conduce a considerar que, en materia electoral, el recurso contencioso electoral constituye la vía ordinaria idónea para dilucidar este tipo de pretensiones.
En consecuencia, no puede pretender el accionante, con la demanda de amparo, sustituir los medios judiciales preexistentes, pues ella está sujeta a que el interesado no cuente con dichas vías, o bien que ante la existencia de éstas, las mismas no permitan el restablecimiento de la situación jurídica infringida; por tanto, el amparo sólo será admisible cuando se desprenda de las circunstancias de hecho y de derecho del caso que el ejercicio de los medios procesales preexistentes resultan insuficientes para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico que fue lesionado (vid. sentencia de la Sala Constitucional N.° 1496/2001, caso: Gloria América Rangel Ramos y N.° 2198/2001, caso: Oly Henríquez de Pimentel), o cuando se justifique el uso del amparo en sustitución de los medios ordinarios de impugnación (sentencia del 9 de agosto de 2000, caso: Stefan Mar C.A.). Adicionalmente, esta Sala aprecia que la parte actora no justificó el uso del amparo constitucional en sustitución del recurso contencioso electoral.
En virtud de las consideraciones que se expusieron esta Sala, de conformidad con lo que preceptúa el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declara inadmisible la demanda de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Gilberto Rúa, contra la Resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral el 22 de junio de 2015, bajo el número 160622-143 del 22 de junio de 2015, la cual contiene las normas para regular la verificación y certificación de manifestaciones de voluntad en apoyo a las personas que aspiren postularse por iniciativa propia en las elecciones para Diputadas y Diputados a la Asamblea Nacional 2015. Así se decide…” (fin de la cita)
Asimismo, considera necesario este Tribunal traer a colación lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia Conjunta, en cuanto al mecanismo de regulación a los cuales se encuentra expuesto el proceso de formación del texto fundamental y la actuación del cuerpo constituyente, Expediente número 2017-0519 de fecha de mayo de dos mil diecisiete (2017), ,en la cual se estableció:
cito “…interpuso demanda de interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los artículos 5, 7, 62, 70, 266 cardinal 6, 335 y 336 cardinal 7 y 11 eiusdem, en concordancia con lo previsto en el artículo 25, cardinal 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En el caso autos, el demandante adujo que su legitimidad viene dada por su interés legítimo, como parte del poder originario, como venezolano y profesional del derecho y ante el clamor popular, vista la ambigüedad e incertidumbre jurídica de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestada en la realización de la iniciativa y la consulta para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, así como la iniciativa o solicitud al Consejo Nacional Electoral a los fines de que realice la consulta al poder originario, para que manifieste si está de acuerdo en que se efectúe o no el proceso constituyente, el cual podría iniciarse a finales del mes de julio del año 2017, lo cual resulta un hecho notorio y comunicacional, visto el Decreto N° 2.830, dictado el 1° de mayo de 2017, por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros.
En tal sentido, este órgano jurisdiccional, en sentencia Nº 1309 del 19 de julio de 2001 (caso: Hermann Escarrá), manifestó su intención de explicar el sentido de la interpretación constitucional, en atención al postulado del artículo 335 de la Carta Magna, para lo cual interpretó la noción y alcance de su propia potestad interpretativa, señalando al respecto lo siguiente:
“…La interpretación constitucional hace girar el proceso hermenéutico alrededor de las normas y principios básicos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha previsto. Ello significa que la protección de la Constitución y la jurisdicción constitucional que la garantiza exigen que la interpretación de todo el ordenamiento jurídico ha de hacerse conforme a la Constitución (ver-fassungskonfome Auslegung von Gesetze). Pero esta conformidad requiere el cumplimiento de varias condiciones, unas formales, como la técnica fundamental (división del poder, reserva legal, no retroactividad de las leyes, generalidad y permanencia de las normas, soberanía del orden jurídico, etc.) [Ripert. Les Forces créatices du droit, París, LGDJ, 1955, pp. 307 y ss]; y otras axiológicas (Estado social de derecho y de justicia, pluralismo político y preeminencia de los derechos fundamentales, soberanía y autodeterminación nacional), pues el carácter dominante de la Constitución en el proceso interpretativo no puede servir de pretexto para vulnerar los principios axiológicos en que descansa el Estado constitucional venezolano. Interpretar el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución significa, por tanto, salvaguardar a la Constitución misma de toda desviación de principios y de todo apartamiento del proyecto político que ella encarna por voluntad del pueblo.
(...)
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé dos clases de interpretación constitucional. La primera está vinculada con el control difuso de la constitucionalidad de las leyes y de todos los actos realizados en ejecución directa de la Constitución; y la segunda, con el control concentrado de dicha constitucionalidad. Como se sabe, el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impone a todos los jueces la obligación de asegurar la integridad de la Constitución; y el artículo 335 eiusdem prescribe la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, por lo que declara a esta Sala Constitucional su máximo y último intérprete, para velar por su uniforme interpretación y aplicación, y para proferir sus interpretaciones sobre el contenido o alcance de dichos principios y normas, con carácter vinculante, respecto de las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República (jurisprudencia obligatoria). Como puede verse, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no duplica en estos artículos la competencia interpretativa de la Constitución, sino que consagra dos clases de interpretación constitucional, a saber, la interpretación individualizada que se da en la sentencia como norma individualizada, y la interpretación general o abstracta prescrita por el artículos 335, que es una verdadera jurisdatio, en la medida que se declara erga omnes y pro futuro (ex nunc), el contenido y alcance de los principios y normas constitucionales cuya interpretación constitucional se insta a través de la acción extraordinaria correspondiente. Esta jurisdatio es distinta de la función que controla concentradamente la constitucionalidad de las leyes, pues tal función monofiláctica es, como lo ha dicho Kelsen, una verdadera legislación negativa que decreta la invalidez de las normas que colidan con la Constitución, aparte de la interpretación general o abstracta mencionada no versa sobre normas subconstitcionales sino sobre el sistema constitucional mismo. El recto sentido del artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace posible la acción extraordinaria de interpretación, ya que, de otro modo, dicho artículo sería redundante en lo dispuesto por el artículo 334 eiusdem, que sólo puede dar lugar a normas individualizadas, como son, incluso, las sentencias de la Sala Constitucional en materia de amparo. La diferencia entre ambos tipos de interpretación es patente y produce consecuencias jurídicas decisivas en el ejercicio de la jurisdicción constitucional por parte de esta Sala. Esas consecuencias se refieren al diverso efecto de la jurisdictio y la jurisdatio y ello porque la eficacia de la norma individualizada se limita al caso resuelto, mientras que la norma general producida por la interpretación abstracta vale erga omnes y constituye, como verdadera jurisdatio, una interpretación cuasiauténtica y paraconstituyente, que profiere el contenido constitucionalmente declarado por el texto fundamental…” (subrayado del fallo).
Precisado lo anterior, esta Sala pasa a dilucidar, tal como le fue demandado por el accionante, el contenido de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente lo relativo a la realización de la iniciativa y la consulta para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, así como la iniciativa o solicitud al Consejo Nacional Electoral, a fin de que realice la consulta al poder originario, para que manifieste si está de acuerdo en que se efectúe o no el proceso Constituyente, por lo cual se planteó las siguientes interrogantes:
“(…) ¿Aquí nace esta duda jurídica Constitucional, que deberíamos entender?
-Será que el termino (sic) la iniciativa deba entenderse como un todo, y que solo lo indispensable sería entonces aprobar o no el proyecto que presente de modelo de Constitución luego de discutida.
-[S]erá que no se requiere que el soberano poder originario evalué (sic) si acepta, si está de acuerdo o no, con una nueva Constitución.
-Será que solo emitirá el voto de aprobación o no al proyecto ya presentado por quien ejerció la iniciativa.
-[E]l Ministro Aristóbulo Isturiz (sic), como funcionario público anuncio (sic) que la votación se haría por sectorización de las comunas y otros entes constituidos que el pueblo tampoco logra interpretar, todas esas dudas razonables [que] existen hoy día en el pueblo Venezolano del cual no tenemos otra fuente que nos aclare esta incertidumbre, que no sea ustedes ciudadanos Magistrados de esta sala (sic) Constitucional, es por esto la necesidad pertinencia y URGENCIA ante todo de que se nos ilustre y aclare esta duda Constitucional, que solo ustedes como máxima instancia judicial pueden darnos a favor del pueblo soberano (…)”.
A los fines de dar respuestas a tales interrogantes, esta Sala estima pertinente analizar el contenido de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales son del tenor siguiente:
“Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
(…)
Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos o electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral”.
En relación a la interpretación requerida, debemos inicialmente recordar que la Constitución de 1961 no contemplaba en su Título X (De las Enmiendas y Reformas a la Constitución), la figura de la Asamblea Constituyente para que el pueblo, como poder constituyente originario, pudiera redactar un nuevo texto fundamental.
Ante esta omisión, los ciudadanos Raúl Pinto Peña, Enrique Ochoa Antich y Viviana Castro, interpusieron ante la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en fecha 16 de diciembre de 1998, recurso de interpretación, con la finalidad de aclarar si era posible, con base en el artículo 4 de la Constitución (1961) y el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, convocarse un referéndum consultivo para que el pueblo determinara si estaba de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Efectivamente, una de las razones fundamentales de que se hiciese necesario convocar un referéndum consultivo bajo la vigencia del texto constitucional de 1961, es que en el mismo no estaba contenida esta modalidad de revisión constitucional (sensu lato).
Por el contrario, la Carta de 1999 la contempla expresamente, aunque para conservar su característica de poder constituyente originario (y no constituyente derivado - enmienda y reforma - o constituido), solo se precisa la iniciativa para su convocatoria, la prohibición de que los poderes constituidos puedan impedir u objetar las decisiones constituyentes (art. 349) y el límite al producto de sus actuaciones o deliberaciones: el carácter republicano del Estado, la independencia (soberanía), la paz, la libertad, el mantenimiento de los valores, principios y garantías democráticas, y la progresividad de los derechos humanos (art. 350).
Ello, porque si hubiera sido regulado constitucionalmente el proceso de formación del texto fundamental y la actuación del cuerpo constituyente, se habrían creado límites que desnaturalizarían su carácter de poder constituyente originario y, en principio, ilimitado.
De tal manera que, el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario: en el pueblo como titular de la soberanía. Pero el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre otros, al “Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”, órgano del Poder Ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular………” fin de la cita
De igual forma, se procede a citar sentencia proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia Conjunta, Expediente número 2017-0610, se cita:
“ (…/…) Expediente número 2017-0610, EMILIO JOSÉ URBINA MENDOZA, titular de la cédula de identidad número V-12.856.989 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 75.023, actuando en nombre propio, interpuso recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad del Decreto Presidencial Nº 2.878, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.156 del 23 de mayo de 2017, que establece “inconstitucionalmente las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente, (…)”, de conformidad con lo establecido en los artículos 335 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 25 cardinal 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia cito “ Que “[s]i bien es cierto, el pasado 23.05.2017 en acto público el Presidente Nicolás Maduro consignó su proyecto de bases comiciales al CNE (sic), éste último NO HA ORDENADO LA CELEBRACIÓN DEL REFERÉNDUM CONSULTIVO para aprobarlas o negarlas ante el pueblo venezolano. Este paso ha sido obviado, [con] lo cual, debe forzosamente concluirse que el Ciudadano Presidente en el citado Decreto 2.878 usurpa funciones constituyentes que sólo pueden ser aprobadas por el pueblo mediante consulta popular de conformidad con el artículo 71 de la Constitución. Así, y siguiendo entonces el criterio asumido por esta Sala Constitucional desde hace 17 años, las únicas bases comiciales de rango constitucional, hasta el momento válidas, son las aprobadas por la mayoría del pueblo venezolano en el referéndum consultivo del 25 de abril de 1999 (…)”.
Que “[p]or ello, denunciamos, que el Presidente de la República en el Decreto que se somete al presente recurso de nulidad, está viciado de inconstitucional al pretender usurpar las funciones constituyentes que sólo están atribuidas al Pueblo venezolano de conformidad con los artículos 5 y 347 de la Constitución de 1999 (…)”.
Que “(…) con la base comicial territorial propuesta e inconsulta popularmente por el Presidente Maduro, el Decreto n° 2.878 viola un corolario dogmático en toda democracia participativa, como es que el número de representantes del pueblo deben necesariamente reflejar el índice poblacional del territorio o circunscripción. En las bases comiciales de 1999, debidamente consultadas al cuerpo electoral, sí se reflejó el principio de la representación poblacional, a pesar [de] que en la Constitución de 1961 sí estaba contemplado el principio de representación territorial a través del Senado o Cámara Alta, ésta última, representación uniforme e igualitaria de las entidades federales (…)”.
Que “(…) si bien es cierto el artículo 16 de la Constitución indica que el territorio se organiza en Municipios, esto no fundamenta que se determine unas elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente en clave municipal. Además, al primar la base territorial por la poblacional, tendremos unas gravísimas distorsiones como en efecto introduce la base comicial tercera. En algunas entidades federales la población se encontrará sobre-representada, como en otras, sub-representadas. Por ejemplo, el estado Zulia escogerá 22 constituyentes con una base electoral de 2.404.025, mientras que el estado Trujillo, con apenas 523.353 electores también elegirá 22 constituyentistas. En este caso, Trujillo estará Sobre-representado en la ANC (sic), mientras que el Zulia Sub-representado. Otro ejemplo que merece la atención de esta Sala Constitucional, tiene que ver con los constituyentes electos por el Distrito Capital. La base los fija en 7 con una población electoral de 1.638.456, mientras que Cojedes, con apenas 236.616 sufragantes escogerá 10 constituyentes; es decir, 3 adicionales que el Municipio Libertador de Caracas cuando éste último posea (sic) 1.400.000 votantes más que Cojedes (…)”.
Que “[e]ntonces, ¿cómo el Decreto Presidencial n° 2.878 fundamenta constitucionalmente estas distorsiones?”
Que “(…) debemos tomar como referencia que somos Estado Federal. Esto no es un mero enunciado que puede dejarse a un lado y por ende ser desconocido por los órganos del Poder Público Nacional. El Decreto n° 2.878 impugnado en este recurso, menoscaba y minimiza no sólo el sagrado principio de representación proporcional poblacional, sino el esquema federal venezolano, éste último, interpretado por la Sala Constitucional (…)”.
Que “[l]a base comicial resalta exclusivamente el número de municipios que posee cada entidad federal, obviando las asimetrías que pudieran materializarse en casos extremos como el estado Táchira, que está conformado por 29 municipios. Al contrario, Lara tiene 9 municipios con un territorio de mayor extensión al Táchira. Aunado a esta evidente diferencia, debemos sumar que las bases comiciales chocan directamente con el dogma federal previsto en el artículo 159 constitucional (…)”.
Que “[s]egún las bases comiciales municipalizadas, habría que cuestionarnos si el ejemplo comparado del número de municipios del Táchira frente al estado Lara, tomados como referente para la elección del número de constituyentes, respetan el principio igualitario de las entidades federales vigente (…)”.
Concluyó en este punto que “(…) resulta usurpador a la voluntad popular, por quebrantar el principio de proporcionalidad poblacional, la base comicial tercera expuesta en el Decreto Presidencial n° 2.878 de fecha 23.05.2017, y así debe declararlo esta Sala (…)”.
Por otra parte, señaló que el referido Decreto está incurso en el “2.- Vicio de desfiguración del principio constitucional de la universalidad del sufragio al contemplar la representación sectorial”.
Que “[e]l segundo vicio presente en el Decreto impugnado lo encontramos en las bases comiciales (…)”.
Que “[l]a base contempla una contradicción tanto a nivel terminológico como a nivel semántico. Primeramente, indica que la elección de los hipotéticos constituyentistas serán (sic) en ámbitos sectoriales yterritoriales, pero, mediante voto universal, directo y secreto. Sobre la base territorial no hay problema, ya que la historia constitucional desde 1947, contempla la representación universal por circunscripciones territoriales como en efecto lo hizo el Constituyente de 1999 al cristalizar el artículo 186 vigente (…)”.
Que “[e]l problema de constitucionalidad radica en lo que se ha bautizado como elección por «ámbitos sectoriales». En Venezuela, el único sector reconocido constitucionalmente son los pueblos indígenas (Art. 186), ya que, aceptar que la elección se realice a través de estamentos corporativos de la sociedad (Vgr. estudiantes, mujeres, artesanos, intelectuales, etc.) IMPLICARÍA LA RE-INTRODUCCIÓN DEL DENOMINADO SUFRAGIO CENSITARIO, que estuvo presente en nuestras Constituciones del siglo XIX hasta inclusive el texto de 1945, violándose flagrantemente el principio universal de igualdad del elector o sufragio activo (…)”.
Que “[l]a Constitución de 1999 en su artículo 63 determina el carácter constitucional del conocido "sufragio de base universal", es decir, que se entiende el voto como una expresión unitaria del venezolano que se expresa en comicios libres, directos y secretos. En pocas palabras la universalidad del sufragio implica que no exista discriminación al momento de participar en los asuntos públicos, o bien, que el voto no sea expresión de grupo, clase, ámbito societario y otra forma de segmentación poblacional. Por ello, cuando el Decreto Presidencial impugnado CATEGÓRICAMENTE AFIRMA QUE SE ORGANIZARÁ UNA CONSTITUYENTE ATENDIENDO ÁMBITOS «SECTORIALES» está violentando el carácter universal que históricamente se ha adquirido como derecho desde 1947 (…)”.
Que “[l]a base Comicial introduce un cociente que ni existe en la Constitución de 1999 ni en la legislación electoral vigente. Debe esta Sala pronunciarse sobre cuál es el fundamento que inconstitucionalmente el Decreto n° 2.878 asumió para crear de la nada un cociente de 83.000 electores sectoriales por cada constituyente de esta categoría (…)”.
Solicitó, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que se acuerde medida cautelar con base en lo siguiente:
Que “[e]n cuanto a la presunción de buen derecho, que fundamenta la presente demanda y solicitud de medida cautelare (sic), debemos apuntar lo siguiente. Primero, no se requiere de un estudio pormenorizado de la constitucionalidad para evidenciar el EVIDENTE PELIGRO que implica FUNDAMENTAR LA ELECCIÓN DE UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE con bases comiciales que son directa y en franca oposición a la Constitución de 1999. Además, estas supuestas bases comiciales NO HAN SIDO CONSULTADAS en referéndum popular para que así asuman el carácter de norma constitucional, situación opuesta a la consulta de las bases comiciales para la Constitución de 1999. Por otra parte, el texto del Decreto impugnado abiertamente SEÑALA QUE VAN A REFUNDAR LA NACIÓN, cuando una ANC (sic) no tiene esa función sino para precisar un nuevo Estado, un nuevo ordenamiento jurídico y una nueva Constitución. Segundo, no puede, bajo ningún ámbito, consentirse que el llamamiento de una Asamblea Nacional Constituyente responda a integrantes que sean elegidos en «ÁMBITOS SECTORIALES», éstos últimos, no contemplados en nuestra Constitución de 1999 salvo el caso de la representación indígena por la peculiaridad sensible de este sector poblacional originario. La representación sectorial cercena el principio del sufragio universal, pudiendo correrse el peligro [de] que la conformación de la ANC (sic) responda a criterios de casta, estamento o grupos sectorizados de la sociedad para nada representativos (…)”.
Que “[e]l segundo supuesto exigido para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, está referido al peligro de ser ilusoria la sentencia definitiva si no se decretan las respectivas providencias una de las preocupaciones que hemos manifestado a lo largo del presente escrito, tiene que ver con un hecho comunicacional como una especie de hecho notorio según criterios de esta sala (sic), y es el relativo al recientepronunciamiento de la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en declaraciones ofrecidas en cadena nacional en fecha 28.05.20í7, reflejadas en la página web del máximo ente comicial del país(…)”.
Que el llamamiento formulado por el Consejo Nacional Electoral, “indica que el próximo 31 de mayo hasta el 1 de junio, SE INICIA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES PARA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. La no suspensión de los efectos del decreto n° 2.878, conllevaría prácticamente a la consumación de lo que debe evitarse, pues, al ser inconstitucionales las bases comiciales por su no aprobación en referéndum consultivo; se estaría produciendo las inscripciones y el resto de pasos lógicos de todo proceso electoral. Sin la suspensión de efectos, se haría nugatorio el presente recurso de nulidad, pues al consumarse las elecciones territoriales y sectoriales de la ANC (sic), no pudiera posteriormente en la sentencia definitiva declararlo con lugar (…)”.
Esta Sala, previamente, advierte que mediante fallo N° 378 del 31 de mayo de 2017, resolvió un recurso de interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que se estableció lo siguiente:
“(...omissis...)
Con base en este fallo, el Presidente de la República convocó, mediante Decreto N° 3 del 2 de febrero de 1999, el referéndum para que el pueblo se pronunciase sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, el 10 de marzo del mismo año, el convocante publicó la propuesta que fijó las Bases de la Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de que fueran sometidas a la aprobación del pueblo en el referéndum convocado por el Consejo Nacional Electoral para el 25 de abril de 1999.
Dichas bases fueron modificadas mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 18 de marzo de 1999 y su aclaratoria del 23 de marzo del mismo año, así como según fallo del 13 de abril de 1999.
Ahora bien, de lo expuesto se evidencia que el proceso constituyente que dio a luz la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se inició mediante la convocatoria, por parte del Jefe de Estado, de un referéndum consultivo para que el pueblo se pronunciase sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, en cuya oportunidad, el convocante propuso las bases para la elección de los integrantes del cuerpo encargado de la elaboración del nuevo texto fundamental.
Tales circunstancias iniciales se debieron a la ausencia en la Carta de 1961 de mención alguna de esta modalidad de revisión constitucional (sensu lato), lo que hizo necesaria la debida consulta interpretativa ante la antigua Corte Suprema de Justicia.
La situación constitucional actual es totalmente diferente. En efecto, como consecuencia del proceso de producción constituyente originaria, se estableció en el Título IX de la Carta de 1999, tres modalidades de ‘revisión’ constitucional: la enmienda, la reforma y la Asamblea Nacional Constituyente. Esta última se integra, por primera vez en la historia constitucional de Venezuela, con ciertas características que es preciso señalar, a los efectos de resolver las dudas planteadas en el recurso de interpretación de autos:
En primer lugar, no hay previsión alguna sobre un referéndum acerca de la iniciativa de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Por otra parte, al consultar el contenido de la sesión 41 del 9 de noviembre de 1999, en el Diario de la Constituyente, esta Sala observó que en el desarrollo del debate correspondiente, la propuesta del Constituyente Manuel Quijada de que el pueblo pudiera convocar a la Asamblea Constituyente mediante un referéndum, fue negada.
Esta ausencia de previsión es, además, común a las otras modalidades de modificación constitucional, como lo son la Enmienda (Capítulo I) y la Reforma Constitucional (Capítulo II), ambas contenidas en el Título IX de la Carta Magna.
Ahora bien, ciertamente el artículo 71 eiusdem contempla la posibilidad opcional o facultativa de convocar a referendo consultivo las ‘materias de especial trascendencia nacional’; sin embargo, existen circunstancias objetivas sobrevenidas que ambientan el proceso de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, como es la aguda situación de la crisis política actualmente enfrentada y que ha provocado el decreto de un estado de excepción no concluido aun, que ha motivado la toma de decisiones genéricas, expeditas y de profundidad constitucional, dentro de la cuales, por iniciativa del Presidente de la República se ha resuelto iniciar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que pueda en condiciones pacíficas poner de acuerdo al país en un nuevo Contrato Social, sin hacer uso en esta oportunidad, por tales circunstancias, de lo previsto en el citado artículo 71.
Efectivamente, una de las razones fundamentales de que se hiciese necesario convocar un referéndum consultivo bajo la vigencia del texto constitucional de 1961, es que en el mismo no estaba contenida esta modalidad de revisión constitucional (sensu lato).
Por el contrario, la Carta de 1999 la contempla expresamente, aunque para conservar su característica de poder constituyente originario (y no constituyente derivado - enmienda y reforma - o constituido), solo se precisa la iniciativa para su convocatoria, la prohibición de que los poderes constituidos puedan impedir u objetar las decisiones constituyentes (art. 349) y el límite al producto de sus actuaciones o deliberaciones: el carácter republicano del Estado, la independencia (soberanía), la paz, la libertad, el mantenimiento de los valores, principios y garantías democráticas, y la progresividad de los derechos humanos (art. 350).
Ello, porque si hubiera sido regulado constitucionalmente el proceso de formación del texto fundamental y la actuación del cuerpo constituyente, se habrían creado límites que desnaturalizarían su carácter de poder constituyente originario y, en principio, ilimitado.
En conclusión, en el debate constituyente prevaleció la tesis de acuerdo con la cual la Constitución no puede limitar la Asamblea Constituyente, pues, al ser ésta la expresión directa de la soberanía popular, no admitía limitaciones.
En lo que atañe concretamente al artículo 347 constitucional, se advierte claramente el principio de la soberanía popular plasmado en el artículo 5 de los Principios Fundamentales (Título I) de la misma Constitución. En efecto, esta disposición, en su encabezamiento, pauta que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley e, indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.
Eso significa que el titular (o depositario) de la soberanía es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela; pero en lo que concierne a su ejercicio (de la soberanía) es necesario distinguir el ejercicio directo (democracia directa), que en nuestro ordenamiento jurídico se manifiesta en los medios de participación y protagonismo contenidos en el artículo 70 de la Constitución y que fueron desarrollados fundamentalmente mediante las leyes del Poder Popular (como la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica de Comunas, la Ley Orgánica de Contraloría Social, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras atribuciones; entre otras normas).
En estos casos, el pueblo es titular de la soberanía y la ejerce directamente a través del poder popular. En tal sentido, el poder popular encarna la democracia directa y sería contradictorio pretender que sus ‘expresiones’ sean elegidas como si se tratara de una ‘representación’ del cuerpo electoral.
La segunda modalidad de ejercicio de la soberanía es la indirecta, a través de los órganos que ejercen el Poder Público.
Uno de los rangos fundamentales distintivos que hacen de la Carta de 1999 una Constitución Social de nuevo tipo, es la opción por la democracia participativa y protagónica. En efecto, la Constitución de 1961 proclamaba en su artículo 3 que ‘El gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo’. Esta disposición se complementaba con el artículo 4, que a la letra decía: ‘La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce, mediante el sufragio, por los órganos del Poder Público’.
Sólo el artículo 246 eiusdem contempla¬ba en su ordinal 4° la previsión de un referéndum ratificatorio en caso de reforma general de la Constitución.
Ello significa que en el texto de 1961 había una clara escisión en¬tre la titularidad de la soberanía (principio de soberanía popular) y su ejercicio (órganos del Poder Público). Se trata pues de una de¬mocracia representativa extrema o pura, al mejor estilo liberal, sin mecanismos de democracia directa.
La Constitución de 1999 consagra el principio de la soberanía po¬pular con las consecuencias políticas aludidas por Rousseau: el mandato imperativo (revocatoria del mandato -arts. 6 y 72- y rendición de cuentas -arts. 6 y 66). Es decir, en la nueva Carta el pueblo no solo es titular de la soberanía sino que, además, puede ejercerlo directamente a través de los medios de participación contenidos en el artículo 70 eiusdem y las modalidades ‘referendarias’ contempladas en los artículos 71, 72, 73 y 74 eiusdem.
Estamos así en presencia de la democracia participativa y protagónica, respaldo político del Estado democrático y social de derecho y de justicia (artículo 2 constitucional).
La democracia participativa se manifiesta en las distintas modalida¬des referendarias (referéndum consultivo, revocatorio, aprobatorio y abrogatorio) y en el poder popular, que no es más que la concreción del ejercicio directo de la soberanía (artículo 5 constitu¬cional). Democracia participativa es democracia directa y sus expre¬siones son medios de participación y protagonismo del pueblo, no una representación del cuerpo electoral (democracia representativa).
Claro está, lo expuesto no significa que el modelo de democracia par¬ticipativa excluye la representación. Ello implicaría la desaparición del Estado-aparato, que es imprescindible para la gestión diaria de los asuntos públicos. Como refiere Enrique Dussel, la democracia participativa y la representativa no son términos antitéticos o contradictorios: ‘Deben ser articulados dialécticamente, de manera que un término enriquezca al otro y se definan mutuamente’.
(...omissis...)
Ahora bien, la representación que, como advertimos, fue la regla en la Constitución de 1961, no deja de ser democrática y junto con los medios directos de ejercicio de la soberanía que ofrece la Constitución de 1999, constituyen los rasgos característicos del modelo constitucional venezolano.
El artículo 347, cuya interpretación se solicita, debemos necesariamente articularlo con el artículo 348, ambos del texto constitucional. En efecto, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y, en tal condición, y como titular de la soberanía, le corresponde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la iniciativa para convocarla le corresponde, por regla general, a los órganos del Poder Público (el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; y los Concejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos) quienes ejercen indirectamente y por vía de representación la soberanía popular. La única excepción de iniciativa popular de convocatoria es la del quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.
De tal manera que, el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario: en el pueblo como titular de la soberanía. Pero el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre otros, al ‘Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros’, órgano del Poder Ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular.
En los términos expuestos anteriormente, la Sala considera que no es necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX (...)”.
Una vez señalado el contenido del fallo antes mencionado, pasa esta Sala a resolver lo referente al recurso de nulidad.
De la presunta nulidad por razones de inconstitucionalidad del Decreto N° 2.878 de fecha 23 de mayo de 2017, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.156 de la misma fecha, que propuso las bases comiciales territoriales y sectoriales sobre las cuales se llevará a cabo la convocatoria, conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente.
En primer término, esta Sala precisa advertir que el Decreto N° 2.878 impugnado, fue parcialmente modificado por iniciativa del convocante, mediante el Decreto N° 2.889 de fecha 4 de junio de 2017, publicado en Gaceta Oficial N° 41.165 de fecha 5 de junio de 2017. Asimismo, el Consejo Nacional Electoral en sesión celebrada el día 7 de junio de 2017, examinó íntegramente las bases comiciales contenidas en la propuesta presentada por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y acordó reformarlas parcialmente.
De tal manera, en cumplimiento de sus atribuciones, le dio su conformidad normativa y estableció, mediante Resolución N° 170607-118, de fecha 7 de junio de 2017, las “Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente”.
Ahora bien, del escrito consignado por el accionante, podemos resaltar como presuntas razones de inconstitucionalidad del identificado acto dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, “en ejecución directa e inmediata” de la Constitución:
a) Que en el primer Considerando del Decreto N° 2.878, se le asignan a la Asamblea Nacional Constituyente, atribuciones que exceden el artículo 347 de la Constitución de 1999, al proponer la construcción del socialismo y la refundación de la Nación venezolana.
b) El Decreto Presidencial se encuentra en contradicción con el artículo 4 de la Constitución y colide con el carácter universal del sufragio.
c) Que se desconoce el modelo federal venezolano y se atenta contra el principio de la soberanía popular, prevista en el principio de proporcionalidad poblacional.
d) La falta de consulta popular de las Bases Comiciales, por oposición a la consulta por vía “referendaria” de las mismas en el proceso constituyente de 1999.
e) Usurpación de la soberanía popular por la soberanía territorial, al contemplar las bases comiciales inconstitucionales que los constituyentes territoriales representarán a los municipios y no a los ciudadanos.
f) Desconocimiento del principio de organización comicial en representación proporcional a la población en base federal y su sustitución por representación territorial municipal.
g) Vicios de desfiguración del principio constitucional de la universabilidad del sufragio al contemplar la representación sectorial.
Examinemos sucintamente los vicios denunciados:
a) En relación con el Primer Considerando del Decreto N° 2.878, esta Sala debe advertir que si bien los considerandos pueden servir como base axiológica de un acto normalmente de naturaleza administrativa o de una declaración de principios, no forma parte del texto de tal acto. La parte normativa y vinculante del acto en cuestión está en el propio Decreto o en la Resolución.
Al no tener un contenido normativo y referir a razones precedentes al acto, usualmente tienen un valor relevante cuando invocan la potestad competencial, no conteniendo en absoluto propuestas vinculantes para el órgano encargado de la elaboración del nuevo texto fundamental.
Por otra parte, cuando se hace referencia a la Nación venezolana, estamos enmarcados dentro de la teoría clásica francesa que asimila el Estado a la Nación. Como nos refiere el Dr. Humberto J. LA ROCHE en su texto de Derecho Constitucional (Tomo I. Parte General. Valencia. Vadell Hermanos Editores. 1999; pág. 277), en apoyo de esta posición, expone que Carré de Malberg decía que “el principio de la soberanía nacional no puede ser a la vez un atributo del Estado y de la Nación, y que la Nación no puede ser soberana al mismo tiempo que el Estado, sino con la condición de que formen una sola y única persona”. En definitiva, la Nación es un concepto esencialmente sociológico: no existe jurídicamente y no es sujeto de derecho, ni titular de la soberanía, sino en la medida en que se encuentra organizada por el estatuto estatal. Como dice LA ROCHE, “la Nación no es la substancia del régimen estatal sino su destinatario” (idem).
Si no se realiza esta asimilación, no existirían en el mundo Estados compuestos (federales, confederados) ni unitarios “multinacionales”, como China.
En todo caso, menciones como la impugnada en un “Considerando”, son irrelevantes a los efectos de examinar la constitucionalidad del acto (decreto), salvo si se tratara del fundamento constitucional de su competencia; así se decide.
b) En relación con la segunda denuncia, no advierte la Sala violación alguna del contenido del artículo 4 del Título I de la Constitución vigente. Dicha disposición ratifica el carácter federal descentralizado de la República Bolivariana de Venezuela, “en los términos consagrados en esta Constitución”.
Se sabe que el régimen federal venezolano tiene rasgos particulares que lo alejan de un Estado Federal clásico. Por ejemplo, desde 1945 el Poder Judicial es nacional (no estadal) y en la Carta de 1999 se eliminó el Senado, como Cámara representante de los estados como entidades federativas. Por otra parte, no se advierte en este artículo referencia alguna al carácter universal del sufragio. Así se declara.
c) Esta Sala, insiste, no observa del Decreto impugnado una violación al modelo federal venezolano. De los argumentos desarrollados como fundamento de esta denuncia de violación, el recurrente propone asumir el itinerario electoral previsto en la Ley Orgánica de Procesos Electorales para las elecciones de los cuerpos colegiados.
Obviamente, la conformación de un cuerpo o convención constituyente es diferente, por sus propios objetivos, a la elección e integración de un concejo municipal, un consejo legislativo estadal o la Asamblea Nacional.
Las normas que regulan la materia están contenidas en las Bases Comiciales que corresponde presentarlas al convocante. El Constituyente sólo hizo referencia en el Capítulo III del Título IX, a la titularidad del poder constituyente originario: el pueblo de Venezuela (artículo 347); y a los funcionarios y ciudadanos que pueden ejercer la iniciativa de convocatoria en ejercicio de dicha soberanía (artículo 348). Si bien no hay referencia alguna a la Bases Comiciales en el articulado del Capítulo III, en la Constituyente de 1999 tal carga le correspondió al Convocante y fue objeto de recursos jurisdiccionales y del control del Consejo Nacional Electoral, lo cual se ha dado en similares términos en la presente oportunidad. Así se decide.
d) En cuanto a la falta de consulta popular de las Bases Comiciales de 2017, la Sala ratifica lo decido en relación con el recurso de interpretación de los artículos 347 y 348 constitucionales, en su decisión 378/2017, por lo cual resulta inoficiosa pronunciarse de nuevo sobre este punto. Así se declara.
e) En lo referente a la presunta usurpación de la soberanía popular por la soberanía territorial, en vista de que los constituyentes territoriales representarán a municipios y no a ciudadanos; es preciso una vez más hablar de la naturaleza de este proceso constituyente y a los principios que caracterizan al Estado democrático y social de derecho y de justicia.
El artículo 5 de la Constitución vigente establece que la titularidad de la soberanía reside en el pueblo. Pero hay dos modalidades para su ejercicio: la democracia directa (ejercicio directo de la soberanía en la forma prevista en esta Constitución y en la ley); y la democracia indirecta, que es ejercida mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.
La democracia directa se ejerce mediante los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía. Estos medios se mencionan en el artículo 70 constitucional y la “ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”. Múltiples son las modalidades de democracia directa que el Constituyente previó expresamente (como los referendos) y otros han sido desarrollados en las leyes del Poder Popular. Aunque los mecanismos de ejercicio directo de la soberanía no exigen en principio el mecanismo del sufragio, en algunos casos es necesario utilizar los comicios, normalmente universales, directos y secretos, en virtud del carácter masivo de algunas comunidades. Lo que sí es imprescindible advertir es que en la democracia directa, que implica la organización de grupos humanos según su especialidad laboral, profesional, su condición social, la necesidad de su especifidad étnica o cultural o la especial protección que requiere una discapacidad física, motora o etaria; hace que el convocante pueda y/o deba resaltar tales circunstancias para que su participación y sus derechos no se “pierdan” en la masa.
En la Constitución de 1999 el único artículo que garantiza la democracia no es el 63. En efecto, el artículo 63 garantiza en primer término la personalización del sufragio; y si bien el de representación proporcional es también reconocido, no podemos olvidar que estamos en presencia de un Estado federal particular que, al haber eliminado el Senado, ha instrumentado mecanismos para así asegurar en lo posible la igualdad de las entidades territoriales al margen del elemento cuantitativo de la población. Por ejemplo, el artículo 168 constitucional pauta que “cada entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas”.
El presente recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad va dirigido a impugnar el Decreto Presidencial Nº 2.878, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.156 del 23 de mayo de 2017, que establece las Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente, convocada según el Decreto número 2.830 del 1 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.295, Extraordinario de la misma fecha.
Esta Sala, previamente, advierte que mediante fallo N° 378 del 31 de mayo de 2017, resolvió un recurso de interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que se estableció lo siguiente:
“(...omissis...)
Con base en este fallo, el Presidente de la República convocó, mediante Decreto N° 3 del 2 de febrero de 1999, el referéndum para que el pueblo se pronunciase sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, el 10 de marzo del mismo año, el convocante publicó la propuesta que fijó las Bases de la Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de que fueran sometidas a la aprobación del pueblo en el referéndum convocado por el Consejo Nacional Electoral para el 25 de abril de 1999.
Dichas bases fueron modificadas mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 18 de marzo de 1999 y su aclaratoria del 23 de marzo del mismo año, así como según fallo del 13 de abril de 1999.
Ahora bien, de lo expuesto se evidencia que el proceso constituyente que dio a luz la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se inició mediante la convocatoria, por parte del Jefe de Estado, de un referéndum consultivo para que el pueblo se pronunciase sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, en cuya oportunidad, el convocante propuso las bases para la elección de los integrantes del cuerpo encargado de la elaboración del nuevo texto fundamental.
Tales circunstancias iniciales se debieron a la ausencia en la Carta de 1961 de mención alguna de esta modalidad de revisión constitucional (sensu lato), lo que hizo necesaria la debida consulta interpretativa ante la antigua Corte Suprema de Justicia.
La situación constitucional actual es totalmente diferente. En efecto, como consecuencia del proceso de producción constituyente originaria, se estableció en el Título IX de la Carta de 1999, tres modalidades de ‘revisión’ constitucional: la enmienda, la reforma y la Asamblea Nacional Constituyente. Esta última se integra, por primera vez en la historia constitucional de Venezuela, con ciertas características que es preciso señalar, a los efectos de resolver las dudas planteadas en el recurso de interpretación de autos:
En primer lugar, no hay previsión alguna sobre un referéndum acerca de la iniciativa de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Por otra parte, al consultar el contenido de la sesión 41 del 9 de noviembre de 1999, en el Diario de la Constituyente, esta Sala observó que en el desarrollo del debate correspondiente, la propuesta del Constituyente Manuel Quijada de que el pueblo pudiera convocar a la Asamblea Constituyente mediante un referéndum, fue negada.
Esta ausencia de previsión es, además, común a las otras modalidades de modificación constitucional, como lo son la Enmienda (Capítulo I) y la Reforma Constitucional (Capítulo II), ambas contenidas en el Título IX de la Carta Magna.
Ahora bien, ciertamente el artículo 71 eiusdem contempla la posibilidad opcional o facultativa de convocar a referendo consultivo las ‘materias de especial trascendencia nacional’; sin embargo, existen circunstancias objetivas sobrevenidas que ambientan el proceso de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, como es la aguda situación de la crisis política actualmente enfrentada y que ha provocado el decreto de un estado de excepción no concluido aun, que ha motivado la toma de decisiones genéricas, expeditas y de profundidad constitucional, dentro de la cuales, por iniciativa del Presidente de la República se ha resuelto iniciar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que pueda en condiciones pacíficas poner de acuerdo al país en un nuevo Contrato Social, sin hacer uso en esta oportunidad, por tales circunstancias, de lo previsto en el citado artículo 71.
Efectivamente, una de las razones fundamentales de que se hiciese necesario convocar un referéndum consultivo bajo la vigencia del texto constitucional de 1961, es que en el mismo no estaba contenida esta modalidad de revisión constitucional (sensu lato).
Por el contrario, la Carta de 1999 la contempla expresamente, aunque para conservar su característica de poder constituyente originario (y no constituyente derivado - enmienda y reforma - o constituido), solo se precisa la iniciativa para su convocatoria, la prohibición de que los poderes constituidos puedan impedir u objetar las decisiones constituyentes (art. 349) y el límite al producto de sus actuaciones o deliberaciones: el carácter republicano del Estado, la independencia (soberanía), la paz, la libertad, el mantenimiento de los valores, principios y garantías democráticas, y la progresividad de los derechos humanos (art. 350).
Ello, porque si hubiera sido regulado constitucionalmente el proceso de formación del texto fundamental y la actuación del cuerpo constituyente, se habrían creado límites que desnaturalizarían su carácter de poder constituyente originario y, en principio, ilimitado.
En conclusión, en el debate constituyente prevaleció la tesis de acuerdo con la cual la Constitución no puede limitar la Asamblea Constituyente, pues, al ser ésta la expresión directa de la soberanía popular, no admitía limitaciones.
En lo que atañe concretamente al artículo 347 constitucional, se advierte claramente el principio de la soberanía popular plasmado en el artículo 5 de los Principios Fundamentales (Título I) de la misma Constitución. En efecto, esta disposición, en su encabezamiento, pauta que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley e, indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.
Eso significa que el titular (o depositario) de la soberanía es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela; pero en lo que concierne a su ejercicio (de la soberanía) es necesario distinguir el ejercicio directo (democracia directa), que en nuestro ordenamiento jurídico se manifiesta en los medios de participación y protagonismo contenidos en el artículo 70 de la Constitución y que fueron desarrollados fundamentalmente mediante las leyes del Poder Popular (como la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica de Comunas, la Ley Orgánica de Contraloría Social, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras atribuciones; entre otras normas).
En estos casos, el pueblo es titular de la soberanía y la ejerce directamente a través del poder popular. En tal sentido, el poder popular encarna la democracia directa y sería contradictorio pretender que sus ‘expresiones’ sean elegidas como si se tratara de una ‘representación’ del cuerpo electoral.
La segunda modalidad de ejercicio de la soberanía es la indirecta, a través de los órganos que ejercen el Poder Público.
Uno de los rangos fundamentales distintivos que hacen de la Carta de 1999 una Constitución Social de nuevo tipo, es la opción por la democracia participativa y protagónica. En efecto, la Constitución de 1961 proclamaba en su artículo 3 que ‘El gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo’. Esta disposición se complementaba con el artículo 4, que a la letra decía: ‘La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce, mediante el sufragio, por los órganos del Poder Público’.
Sólo el artículo 246 eiusdem contempla¬ba en su ordinal 4° la previsión de un referéndum ratificatorio en caso de reforma general de la Constitución.
Ello significa que en el texto de 1961 había una clara escisión en¬tre la titularidad de la soberanía (principio de soberanía popular) y su ejercicio (órganos del Poder Público). Se trata pues de una de¬mocracia representativa extrema o pura, al mejor estilo liberal, sin mecanismos de democracia directa.
La Constitución de 1999 consagra el principio de la soberanía po¬pular con las consecuencias políticas aludidas por Rousseau: el mandato imperativo (revocatoria del mandato -arts. 6 y 72- y rendición de cuentas -arts. 6 y 66). Es decir, en la nueva Carta el pueblo no solo es titular de la soberanía sino que, además, puede ejercerlo directamente a través de los medios de participación contenidos en el artículo 70 eiusdem y las modalidades ‘referendarias’ contempladas en los artículos 71, 72, 73 y 74 eiusdem.
Estamos así en presencia de la democracia participativa y protagónica, respaldo político del Estado democrático y social de derecho y de justicia (artículo 2 constitucional).
La democracia participativa se manifiesta en las distintas modalida¬des referendarias (referéndum consultivo, revocatorio, aprobatorio y abrogatorio) y en el poder popular, que no es más que la concreción del ejercicio directo de la soberanía (artículo 5 constitu¬cional). Democracia participativa es democracia directa y sus expre¬siones son medios de participación y protagonismo del pueblo, no una representación del cuerpo electoral (democracia representativa).
Claro está, lo expuesto no significa que el modelo de democracia par¬ticipativa excluye la representación. Ello implicaría la desaparición del Estado-aparato, que es imprescindible para la gestión diaria de los asuntos públicos. Como refiere Enrique Dussel, la democracia participativa y la representativa no son términos antitéticos o contradictorios: ‘Deben ser articulados dialécticamente, de manera que un término enriquezca al otro y se definan mutuamente’.
(...omissis...)
Ahora bien, la representación que, como advertimos, fue la regla en la Constitución de 1961, no deja de ser democrática y junto con los medios directos de ejercicio de la soberanía que ofrece la Constitución de 1999, constituyen los rasgos característicos del modelo constitucional venezolano.
El artículo 347, cuya interpretación se solicita, debemos necesariamente articularlo con el artículo 348, ambos del texto constitucional. En efecto, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y, en tal condición, y como titular de la soberanía, le corresponde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la iniciativa para convocarla le corresponde, por regla general, a los órganos del Poder Público (el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; y los Concejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos) quienes ejercen indirectamente y por vía de representación la soberanía popular. La única excepción de iniciativa popular de convocatoria es la del quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.
De tal manera que, el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario: en el pueblo como titular de la soberanía. Pero el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre otros, al ‘Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros’, órgano del Poder Ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular.
En los términos expuestos anteriormente, la Sala considera que no es necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX (...)”.
Una vez señalado el contenido del fallo antes mencionado, pasa esta Sala a resolver lo referente al recurso de nulidad.
De la presunta nulidad por razones de inconstitucionalidad del Decreto N° 2.878 de fecha 23 de mayo de 2017, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.156 de la misma fecha, que propuso las bases comiciales territoriales y sectoriales sobre las cuales se llevará a cabo la convocatoria, conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente.
En primer término, esta Sala precisa advertir que el Decreto N° 2.878 impugnado, fue parcialmente modificado por iniciativa del convocante, mediante el Decreto N° 2.889 de fecha 4 de junio de 2017, publicado en Gaceta Oficial N° 41.165 de fecha 5 de junio de 2017. Asimismo, el Consejo Nacional Electoral en sesión celebrada el día 7 de junio de 2017, examinó íntegramente las bases comiciales contenidas en la propuesta presentada por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y acordó reformarlas parcialmente.
De tal manera, en cumplimiento de sus atribuciones, le dio su conformidad normativa y estableció, mediante Resolución N° 170607-118, de fecha 7 de junio de 2017, las “Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente”.
Ahora bien, del escrito consignado por el accionante, podemos resaltar como presuntas razones de inconstitucionalidad del identificado acto dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, “en ejecución directa e inmediata” de la Constitución:
a) Que en el primer Considerando del Decreto N° 2.878, se le asignan a la Asamblea Nacional Constituyente, atribuciones que exceden el artículo 347 de la Constitución de 1999, al proponer la construcción del socialismo y la refundación de la Nación venezolana.
b) El Decreto Presidencial se encuentra en contradicción con el artículo 4 de la Constitución y colide con el carácter universal del sufragio.
c) Que se desconoce el modelo federal venezolano y se atenta contra el principio de la soberanía popular, prevista en el principio de proporcionalidad poblacional.
d) La falta de consulta popular de las Bases Comiciales, por oposición a la consulta por vía “referendaria” de las mismas en el proceso constituyente de 1999.
e) Usurpación de la soberanía popular por la soberanía territorial, al contemplar las bases comiciales inconstitucionales que los constituyentes territoriales representarán a los municipios y no a los ciudadanos.
f) Desconocimiento del principio de organización comicial en representación proporcional a la población en base federal y su sustitución por representación territorial municipal.
g) Vicios de desfiguración del principio constitucional de la universabilidad del sufragio al contemplar la representación sectorial.
Examinemos sucintamente los vicios denunciados:
a) En relación con el Primer Considerando del Decreto N° 2.878, esta Sala debe advertir que si bien los considerandos pueden servir como base axiológica de un acto normalmente de naturaleza administrativa o de una declaración de principios, no forma parte del texto de tal acto. La parte normativa y vinculante del acto en cuestión está en el propio Decreto o en la Resolución.
Al no tener un contenido normativo y referir a razones precedentes al acto, usualmente tienen un valor relevante cuando invocan la potestad competencial, no conteniendo en absoluto propuestas vinculantes para el órgano encargado de la elaboración del nuevo texto fundamental.
Por otra parte, cuando se hace referencia a la Nación venezolana, estamos enmarcados dentro de la teoría clásica francesa que asimila el Estado a la Nación. Como nos refiere el Dr. Humberto J. LA ROCHE en su texto de Derecho Constitucional (Tomo I. Parte General. Valencia. Vadell Hermanos Editores. 1999; pág. 277), en apoyo de esta posición, expone que Carré de Malberg decía que “el principio de la soberanía nacional no puede ser a la vez un atributo del Estado y de la Nación, y que la Nación no puede ser soberana al mismo tiempo que el Estado, sino con la condición de que formen una sola y única persona”. En definitiva, la Nación es un concepto esencialmente sociológico: no existe jurídicamente y no es sujeto de derecho, ni titular de la soberanía, sino en la medida en que se encuentra organizada por el estatuto estatal. Como dice LA ROCHE, “la Nación no es la substancia del régimen estatal sino su destinatario” (idem).
Si no se realiza esta asimilación, no existirían en el mundo Estados compuestos (federales, confederados) ni unitarios “multinacionales”, como China.
En todo caso, menciones como la impugnada en un “Considerando”, son irrelevantes a los efectos de examinar la constitucionalidad del acto (decreto), salvo si se tratara del fundamento constitucional de su competencia; así se decide.
b) En relación con la segunda denuncia, no advierte la Sala violación alguna del contenido del artículo 4 del Título I de la Constitución vigente. Dicha disposición ratifica el carácter federal descentralizado de la República Bolivariana de Venezuela, “en los términos consagrados en esta Constitución”.
Se sabe que el régimen federal venezolano tiene rasgos particulares que lo alejan de un Estado Federal clásico. Por ejemplo, desde 1945 el Poder Judicial es nacional (no estadal) y en la Carta de 1999 se eliminó el Senado, como Cámara representante de los estados como entidades federativas. Por otra parte, no se advierte en este artículo referencia alguna al carácter universal del sufragio. Así se declara.
c) Esta Sala, insiste, no observa del Decreto impugnado una violación al modelo federal venezolano. De los argumentos desarrollados como fundamento de esta denuncia de violación, el recurrente propone asumir el itinerario electoral previsto en la Ley Orgánica de Procesos Electorales para las elecciones de los cuerpos colegiados.
Obviamente, la conformación de un cuerpo o convención constituyente es diferente, por sus propios objetivos, a la elección e integración de un concejo municipal, un consejo legislativo estadal o la Asamblea Nacional.
Las normas que regulan la materia están contenidas en las Bases Comiciales que corresponde presentarlas al convocante. El Constituyente sólo hizo referencia en el Capítulo III del Título IX, a la titularidad del poder constituyente originario: el pueblo de Venezuela (artículo 347); y a los funcionarios y ciudadanos que pueden ejercer la iniciativa de convocatoria en ejercicio de dicha soberanía (artículo 348). Si bien no hay referencia alguna a la Bases Comiciales en el articulado del Capítulo III, en la Constituyente de 1999 tal carga le correspondió al Convocante y fue objeto de recursos jurisdiccionales y del control del Consejo Nacional Electoral, lo cual se ha dado en similares términos en la presente oportunidad. Así se decide.
d) En cuanto a la falta de consulta popular de las Bases Comiciales de 2017, la Sala ratifica lo decido en relación con el recurso de interpretación de los artículos 347 y 348 constitucionales, en su decisión 378/2017, por lo cual resulta inoficiosa pronunciarse de nuevo sobre este punto. Así se declara.
e) En lo referente a la presunta usurpación de la soberanía popular por la soberanía territorial, en vista de que los constituyentes territoriales representarán a municipios y no a ciudadanos; es preciso una vez más hablar de la naturaleza de este proceso constituyente y a los principios que caracterizan al Estado democrático y social de derecho y de justicia.
El artículo 5 de la Constitución vigente establece que la titularidad de la soberanía reside en el pueblo. Pero hay dos modalidades para su ejercicio: la democracia directa (ejercicio directo de la soberanía en la forma prevista en esta Constitución y en la ley); y la democracia indirecta, que es ejercida mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.
La democracia directa se ejerce mediante los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía. Estos medios se mencionan en el artículo 70 constitucional y la “ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”. Múltiples son las modalidades de democracia directa que el Constituyente previó expresamente (como los referendos) y otros han sido desarrollados en las leyes del Poder Popular. Aunque los mecanismos de ejercicio directo de la soberanía no exigen en principio el mecanismo del sufragio, en algunos casos es necesario utilizar los comicios, normalmente universales, directos y secretos, en virtud del carácter masivo de algunas comunidades. Lo que sí es imprescindible advertir es que en la democracia directa, que implica la organización de grupos humanos según su especialidad laboral, profesional, su condición social, la necesidad de su especifidad étnica o cultural o la especial protección que requiere una discapacidad física, motora o etaria; hace que el convocante pueda y/o deba resaltar tales circunstancias para que su participación y sus derechos no se “pierdan” en la masa.
En la Constitución de 1999 el único artículo que garantiza la democracia no es el 63. En efecto, el artículo 63 garantiza en primer término la personalización del sufragio; y si bien el de representación proporcional es también reconocido, no podemos olvidar que estamos en presencia de un Estado federal particular que, al haber eliminado el Senado, ha instrumentado mecanismos para así asegurar en lo posible la igualdad de las entidades territoriales al margen del elemento cuantitativo de la población. Por ejemplo, el artículo 168 constitucional pauta que “cada entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas”.
Estos tres (3) diputados no tienen que ver con la base poblacional, es decir, que le corresponden tanto al Zulia o Miranda, como a Amazonas o Delta Amacuro.
Quiere significar la Sala, que de las Bases Comiciales se evidencia un mecanismo eleccionario particular que pretende una integración de la Asamblea Nacional Constituyente que respeta el artículo 62, base de la democracia participativa y protagónica; que contemple la personalización del sufragio, uno de los pilares de nuestra soberanía electoral, pero además, que garantice una adecuada representación territorial, a los fines de incorporar efectivamente a cada uno de los municipios que integran la República, en atención a su condición de “unidad política primaria de la organización nacional” (artículo 168 eiusdem).
Ningún sistema electoral es puro, siempre es mixto y el propuesto, que no está obligado a seguir a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, es una modalidad que busca la personalización del sufragio y la representación nacional, a través de la unidad política fundamental: el municipio. Asimismo, la representación sectorial está en la base de la democracia directa, contemplada en la Constitución y desarrollada por el legislador (ver sentencia n° 355 del 16 de mayo de 2017). Así se declara.
f) El convocante de la Constituyente tiene la libertad de proponer las “Bases Comiciales”, en atención a lo expuesto supra y al principio del paralelismo de las formas (en lo que respecta al proceso constituyente de 1999). En esta etapa inicial, antes de la elección de los constituyentistas, dos poderes constituidos examinan desde su competencia la iniciativa y sus bases comiciales: el Poder Electoral y el Poder Judicial. En este examen deben tenerse como guía los límites contenidos en el artículo 350 de la Constitución: No hay evidencia alguna de violación de los mismos y la configuración de las bases comiciales sólo debe respetar las garantías democráticas, que se aseguran, entre otros, con el respeto del principio de la personalización del sufragio; la adecuada representación territorial, para que todos los municipios tengan voz y voto y el resultado de la Asamblea no implique la imposición de unos pocos estados cuantitativamente mayoritarios; la participación de sectores representativos de los cuerpos sociales que hagan realidad la democracia directa y los medios de participación y protagonismo del pueblo y de sus integrantes individuales (participación territorial) y comunitarios (participación sectorial).
El principio de representación proporcional, eje de la democracia política representativa, debe hacerse compatible con los mecanismos propios de la democracia participativa y protagónica. Y así como el gobierno democrático en los términos del artículo 2 eiusdem es constitucionalmente relevante, también lo es garantizar los principios contenidos en el artículo 4, que exige no sólo el respeto de nuestro modelo particular de Estado federal, sino “los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, conciencia y corresponsabilidad” (subrayado de este fallo), de los entes que integran la federación. Entre las posibilidades técnicas que implican el diseño de las bases comiciales para una Asamblea Constituyente hay que ponderar, al lado del principio clásico de la soberanía popular (Rousseau), la estructura del Estado y el principio de la soberanía nacional, sin lo cual corre riesgo la integridad del país.
g) El proyecto de “Bases Comiciales” respeta, en criterio de esta Sala, el concepto de la democracia participativa y el sufragio universal, directo y secreto. En efecto, sobre el concepto de democracia plasmado en el texto fundamental de 1999, ya hemos advertido que tiene mecanismos de democracia directa que facultan la presencia privilegiada de sectores sociales cuyo protagonismo ha sido destacado por el legislador, en particular a través de las leyes del poder popular.
Por otra parte, es digno de destacar que la escogencia de los constituyentistas deberá hacerse “en el ámbito territorial y sectorial, mediante el voto universal, directo y secreto” (artículo Primero del Decreto. Extracto y subrayado de este fallo). En consecuencia, esta Sala no advierte violación alguna del principio constitucional del sufragio. Así se declara. …..” fin de la cita
Por su parte la SALA ELECTORAL, del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia con Ponencia Conjunta, en Expediente ° AA70-E-2017-000036 ciudadana LUISA ORTEGA DÍAZ, de fecha 12) de junio del años dos mil diecisiete (2.017):
“..En ese sentido, esta Sala Electoral en sentencia número 176 del 30 de noviembre de 2016, expresa lo que ha sido el criterio pacífico y reiterado de esta instancia, cuando señaló:
(…) el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece:
(…)
De conformidad con lo anterior y en atención a las pretensiones del recurrente, (…) constituyen acciones que por sus procedimientos resultan incompatibles para ser tramitadas en una misma causa, lo que indefectiblemente conlleva a esta Sala Electoral a determinar que ambas pretensiones se excluyen mutuamente.
Ello así, resulta impropio concentrar pretensiones en una misma demanda o libelo cuando éstas se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí; o cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal; así como en los casos en que los procedimientos sean incompatibles; de modo pues, toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación. (Vid. Sentencia N° 458 del 25/04/12 Sala Constitucional).
De manera que, tomando en cuenta el criterio anterior, esta Sala precisa que en el presente caso, la parte actora incurrió en inepta acumulación, al concentrar, en una misma solicitud, pretensiones distintas sin considerar que los procedimientos resultarían incompatibles.
En consecuencia, esta Sala considera que los accionantes han debido interponer sus pretensiones de forma independiente, según los sujetos agraviantes, ya que la competencia de la Sala Electoral en amparo, se determina no sólo según la materia afín a los derechos cuya violación se denuncia, sino también en atención a la persona, sentencia, acto u omisión señalados como presunto agraviante, (…) de allí que debe declararse que la presente acción es INADMISIBLE por inepta acumulación de pretensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en concordancia con el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
En virtud de las consideraciones anteriores, esta Sala declara Inadmisible el recurso contencioso electoral interpuesto, por inepta acumulación de pretensiones, de conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 181 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los artículos 133.1 eiusdem, y 78 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por remisión expresa del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
Finalmente, con relación a la solicitudes cautelares señala esta Sala que la anterior declaratoria de inepta acumulación de pretensiones, no admite, ni aún preliminarmente, la presunción de buen derecho (fumus boni iuris), o en su defecto, el mencionado requisito en concurrencia con la presunción de riesgo manifiesto por inejecución del fallo (periculum in mora), por lo tanto, resulta inoficioso el pronunciamiento sobre el amparo cautelar y subsidiariamente la medida cautelar innominada de suspensión de efectos. Así se decide
IV
OBITER DICTUM
La Sala Electoral como instancia legal y legítima del Máximo Tribunal de la República, en observancia de las normas jurídicas constitucionales y legales, garantizando que la administración de justicia se encuentra al servicio de las ciudadanas y ciudadanos, debe advertir que la anterior declaratoria de inepta acumulación de pretensiones no implica el agotamiento de otras instancias y/o acciones correspondientes para la solicitud de tutela judicial efectiva ante el requerimiento de salvaguarda de derechos y garantías que se consideren presumiblemente vulnerados.
.- INADMISIBLE el recurso contencioso electoral por inepta acumulación de pretensiones, interpuesto por la ciudadana Luisa Ortega Díaz, supra identificada, por acumularse en un mismo libelo pretensiones de nulidad de actuaciones emanadas de distintos órganos del Poder Público, cuyo conocimiento corresponde a jurisdicciones distintas, de conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 181 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los artículos 133.1 eiusdem, y 78 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por remisión expresa del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
2.- INOFICIOSO el pronunciamiento sobre el amparo cautelar y subsidiariamente la medida cautelar innominada de suspensión de efectos, en virtud que la declaratoria de inadmisibilidad por inepta acumulación de pretensiones no admite, ni aún preliminarmente, la presunción de buen derecho (fumus boni iuris), o en su defecto, el mencionado requisito en concurrencia con la presunción de riesgo manifiesto por inejecución del fallo (periculum in mora)..” fin de la cita
Cabe señalar que la parte accionante procedió a interponer acción de amparo constitucional, existiendo medios ordinarios pre-existentes, idóneos y eficaces, por lo que procede este Tribunal a verificar si se encuentran dados en forma justificada elementos de excepcionalidad para que resulte viable el uso de la acción de amparo constitucional en el presente caso.
Al respecto, se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, con ponencia del Magistrado ARCADIO DELGADO ROSALES, expediente 11-0982, caso: acción de amparo incoada por la ciudadana LELYS DEL VALLE GONZALEZ TIAPA, estableció lo siguiente:
“ …(omissis)… Establecido lo anterior, se advierte que la acción de amparo ha sido concebida para restablecer un derecho o una garantía constitucional cuando hayan sido lesionados; por tanto, sólo se admite para su existencia armoniosa con el sistema jurídico, como una medida extraordinaria, destinada a evitar que el orden jurídico quede lesionado ante la inexistencia de una vía idónea que por su eficacia impida la lesión de un derecho que la Constitución garantiza a un sujeto. De esta manera, el carácter excepcional que se le ha atribuido a la acción de amparo constitucional lo hace admisible cuando los medios ordinarios son insuficientes para restablecer la situación infringida.
Ahora bien, de la revisión de los recursos judiciales que prevé nuestro ordenamiento jurídico para restablecer cabalmente situaciones jurídicas como la descrita en autos, se observa que el recurso contencioso administrativo de nulidad –el cual puede ser ejercido con amparo cautelar- sería el medio judicial idóneo para restituir la situación jurídica supuestamente infringida en el presente caso, puesto que el juez contencioso administrativo ha sido investido de amplias facultades, que además de poder anular los actos administrativos generales o individuales, le permiten “(…) disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa (…)”, conforme al artículo 259 del Texto Constitucional (vid. SSC núm. 82/2001). Así pues, no hay duda de que dicho medio es efectivo para proteger los derechos y garantías constitucionales que han sido conculcados por el acto administrativo impugnado.
Así las cosas, la existencia de un medio procesal idóneo para evitar la lesión o reparar el perjuicio causado a los derechos y garantías constitucionales, en atención a lo dispuesto en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, imposibilita el empleo de la acción de amparo constitucional para alcanzar el mismo fin para el cual fue dispuesto en la ley dicho medio. De allí que, debe enfatizarse, que en principio no es discrecional para el actor, por ejemplo, la escogencia entre la acción de amparo constitucional y el recurso de nulidad a fin de atacar judicialmente determinado acto administrativo, a menos que esgrima razones suficientes que demuestren la ineficacia e ineficiencia del medio judicial preexistente.
En justa correspondencia con lo anterior esta Sala, mediante decisión de 9 de agosto de 2000, “Caso Stefan Mar C.A.”, señaló con relación a la citada causal de inadmisibilidad, que “(...) la postura que sirve de fundamento al fallo apelado ha sido corregida progresivamente por esta Sala hasta el punto de considerar que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria (vid. sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 entre otras); no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía -amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador (…)”.
Ahora bien, en el caso de autos -a juicio de esta Sala- tampoco existe un elemento de excepcionalidad –que exige la doctrina jurisprudencial- para su viabilidad, pues la parte actora no expuso las razones por las cuales decidió ejercer el amparo constitucional en lugar del medio procesal idóneo en vía ordinaria, atribuyéndoles los mismos efectos jurídicos del recurso contencioso de anulación, que resulta contrario al espíritu y propósito del legislador.
En consecuencia, la Sala considera que al disponer la accionante de un medio judicial idóneo para el logro de los fines que, a través de la tutela constitucional invocada, pretende alcanzar, debe declarase inadmisible la acción de amparo constitucional con medida cautelar incoada, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.” (fin de la cita).
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia Nº 2629, de fecha 23 de Octubre de 2002, caso: Gisela Anderson y otros, determinó lo siguiente:
“(…) la Constitución garantiza a los administrados, funcionarios públicos o sujetos bajo relaciones especiales, un plus de garantías que no deja dudas respecto a la potestad que tienen esos tribunales para resguardar los derechos constitucionales que resulten lesionados por actos, hechos, actuaciones, omisiones o abstenciones de la Administración Pública; potestad que según la doctrina más actualizada, se ejerce al margen de que la denuncia encuadre en los recursos tradicionales establecidos en la ley o que haya construido la jurisprudencia, pues, la tendencia es a darle trámite a este tipo de demandas en tanto subyazca un conflicto de orden administrativo que exija el examen judicial respectivo.
Así tenemos que, de la simple lectura de las atribuciones que el artículo 259 de la Constitución otorga a la jurisdicción contencioso-administrativa, se aprecia que los justiciables pueden accionar contra la Administración a los fines de solicitar el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad de la Administración aunque se trate de vías de hecho o de actuaciones materiales. El referido precepto constitucional señala como potestades de la jurisdicción contencioso-administrativa, no sólo la anulación de actos administrativos, la condena de pago de sumas de dinero por concepto de indemnización de daños y perjuicios y el conocimiento de las reclamaciones relativas a la prestación de los servicios públicos, sino también, el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad material o jurídica de la Administración…”.
En consideración a que la acción de amparo constitucional, constituye un mecanismo procesal de control ante las violaciones o amenazas de violación de derechos y garantías constitucionales, que tiene por objeto el restablecimiento de la situación jurídica infringida y cuya naturaleza es excepcional, por lo que, puede ser interpuesto sin agotar los procedimientos ordinarios, en los casos en que no se disponga de un mecanismo procesal adecuado y eficaz para lograr la restitución de los derechos y garantías lesionados. En tal sentido, la procedencia de la acción de amparo constitucional se encuentra condicionada a la inexistencia en el ordenamiento jurídico de un mecanismo procesal adecuado y eficaz, mediante el cual, la parte presuntamente lesionada o agraviada, pueda hacer efectiva su pretensión, y en consecuencia obtener la restitución de la situación jurídica infringida.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de manera constante ha sostenido la necesidad de exigir la inexistencia de un mecanismo procesal ordinario, adecuado y eficaz, al estar prevista como una causal de inadmisibilidad de la acción, conforme a lo establecido en el numeral 5, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Dicha norma establece que habrá de considerarse inadmisible la acción de amparo constitucional, en aquellos casos en los que, el accionante teniendo a su disposición los mecanismos procesales ordinarios adecuados y eficaces para lograr el restablecimiento de su situación jurídica quebrantada, no los hubiese ejercido. Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha sostenido el carácter adicional que posee la acción de amparo constitucional frente a los recursos procesales ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico, ya que de aceptar lo contrario, se incurriría en la aceptación tácita de la reducción del ordenamiento jurídico procesal venezolano al ejercicio de una sola acción procesal.
En este mismo sentido, se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1.080, de fecha 02 de junio de 2005, caso: Ellinor Freeman de Dunsterville, en los términos siguientes:
“...El amparo constitucional no es un medio de tutela constitucional extraordinario o residual, sino adicional. (…omissis…) Hoy día, es suficiente la verificación de una lesión constitucional para que la situación jurídica afectada sea susceptible de ser restablecida mediante el amparo, lo que sucede es que, con respecto a la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley que regula la materia, antes de llegarse a dicha solución tiene que considerarse que todos los jueces de la República son tutores de la Constitución, y todos y cada uno de los recursos procesales, en última instancia, están concebidos para garantizar los derechos constitucionales, por lo que para hacer operativos los recursos procesales y evitar sufrir una suerte de excesos con el amparo, la disponibilidad de los mismos puede llegar a ocasionar la inadmisibilidad, pero no como una manifestación del supuesto carácter ‘extraordinario’ o residual del amparo, sino como una reafirmación de la finalidad última de los recursos procesales …”.
De lo antes expuesto, concluye este Juzgado que existen mecanismos procesales ordinarios, adecuados y eficaces, que permiten a la accionante, obtener lo pretendido a través de la solicitud de amparo incoada, no evidenciándose la existencia de situación alguna que constituyan elementos de excepcionalidad para el ejercicio de la acción de amparo constitucional, tomando en consideración que los amparos constitucionales están caracterizados por ser de naturaleza extraordinaria, en razón de lo cual, el amparo constitucional no puede ser utilizado en el caso de marras, en sustitución de los medios ordinarios, siendo recurrible esta vía extraordinaria, únicamente en caso de resultar inadecuados e ineficaces los medios procesales ordinarios, o para el caso que resulten no acordes con la tutela invocada.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 513, dictada en fecha 02 de junio de 2010, con ponencia de la Magistrada LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, caso: acción de amparo incoada por ESTADO MONAGAS, se determinó:
“(…) De modo que la acción de amparo constitucional no será admisible cuando el ordenamiento jurídico prevea la posibilidad de ejercer recursos ordinarios o preexistentes contra un acto que presuntamente lesiona derechos de rango constitucional, con la finalidad de que ésta no se convierta en una acción que haga inoperante el ejercicio de los recursos ordinarios, salvo que éstos hayan sido agotados y persista la violación de los derechos constitucionales invocados; o en aquellos casos en que aun existiendo un remedio procesal, éste no resulte más expedito y adecuado para restablecer la situación jurídica infringida, y así lo demuestre quien invoque la protección constitucional. (Vid. Sentencia de esta Sala del 9 de agosto de 2000, caso: “Stefan Mar”).
Como ya se señaló, frente al pronunciamiento jurisdiccional que le resultaba adverso, la representación judicial del Estado Monagas contaba con el ejercicio del recurso de casación ante la Sala de Casación Social de este Alto Tribunal, al tratarse de una sentencia que puede ser impugnada por este medio procesal, conforme al criterio expuesto por esta Sala Constitucional en su sentencia N° 1.573 del 12 de julio de 2005, caso: “Carbonell Thielsen, C.A.” y atendiendo a las reglas procesales contenidas en los artículos 168 y siguientes de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ante la existencia de la vía preexistente como lo es el recurso de casación en materia laboral y frente a la ausencia de argumentos dirigidos a desvirtuar la idoneidad de éste, la acción de amparo constitucional de autos resulta inadmisible, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide.”
Mediante sentencia No. 1006, proferida en fecha 26 de octubre de 2010, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, caso: acción de amparo incoada por FRANCISCO EDGARDO BAUTISTA, señaló lo siguiente:
“(…) Considera la Sala que la pretensión esgrimida por el actor no puede encauzarse a través de este medio de protección procesal de derechos y garantías constitucionales, pues se constata la existencia de otras vías procesales regulares que le permiten la satisfacción de su interés, las cuales, como se infiere de sus propios alegatos, no han sido ejercidas ante las instancias jurisdiccionales competentes, que en el presente caso es una materia propia del orden contencioso administrativo.
Al respecto, la Sala debe señalar que la acción de amparo constitucional tiene siempre por objeto el restituir una situación jurídica subjetiva cuando se han producido violaciones constitucionales. En tal sentido, el amparo no debe entenderse como un medio sustitutivo de los recursos procesales ordinarios o extraordinarios, sino que es un mecanismo destinado exclusivamente a proteger el goce y ejercicio de los derechos constitucionales, y su uso no es permitido para un fin distinto del que le es propio (Subrayado de esta Sala).
Partiendo de ello, estima esta Sala oportuno referir que la acción de amparo constitucional es un medio judicial breve y expedito, a través del cual se protegen los derechos fundamentales que la Constitución reconoce. Ahora bien, cuando se puede acudir a la vía procesal ordinaria, sin que la lesión a la situación jurídica se haga irreparable, es precisamente el trámite o el medio procesal ordinario, el instrumento para reparar la lesión y no la acción de amparo y, por tanto, no habría posibilidad de interponer la acción de amparo si estuviese prevista otra acción o un recurso para dilucidar la misma cuestión.”.
En razón que este Juzgado concluye que la presunta agraviante dispone de otros mecanismos ordinarios, suficientemente eficaces e idóneos, acordes con la tutela constitucional solicitada, es por lo que la presente acción constitucional surge inadmisible, de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y ASI SE DECLARA.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, actuando en sede constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara:
Primero: La COMPETENCIA del Tribunal para conocer y decidir la presente acción de amparo.
Segundo: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por la abogada YELITZA PARADA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 8.673.858, inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 86.423, actuando en su propio nombre y en su condición de ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en sede Constitucional, en valencia, a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2.017). Años: 207 de la Independencia y 158º de la Federación.
LA JUEZ,
ABG. BEATRIZ RIVAS ARTILES
LA SECRETARIA,
ABG. DAYANA TOVAR
En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 2:34 p.m.-
LA SECRETARIA,
ABG. DAYANA TOVAR
|